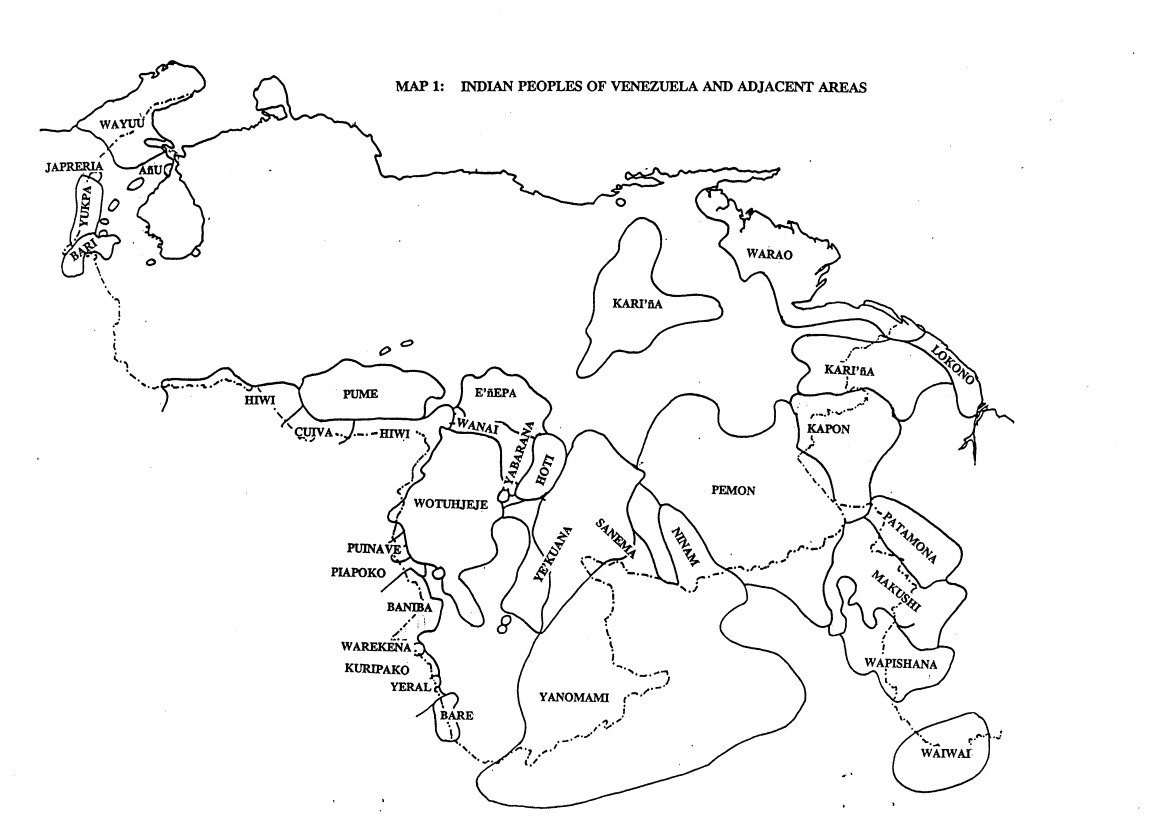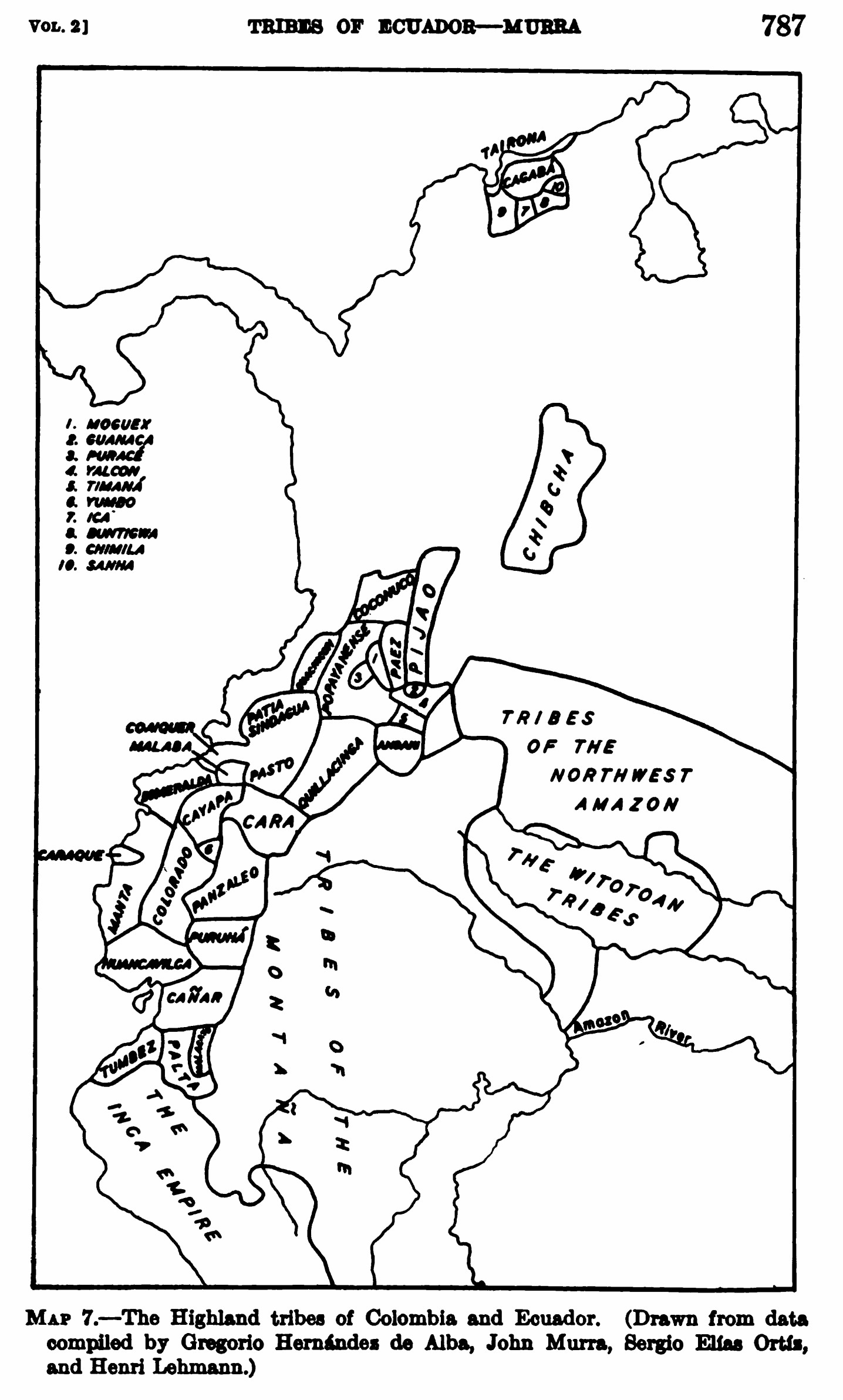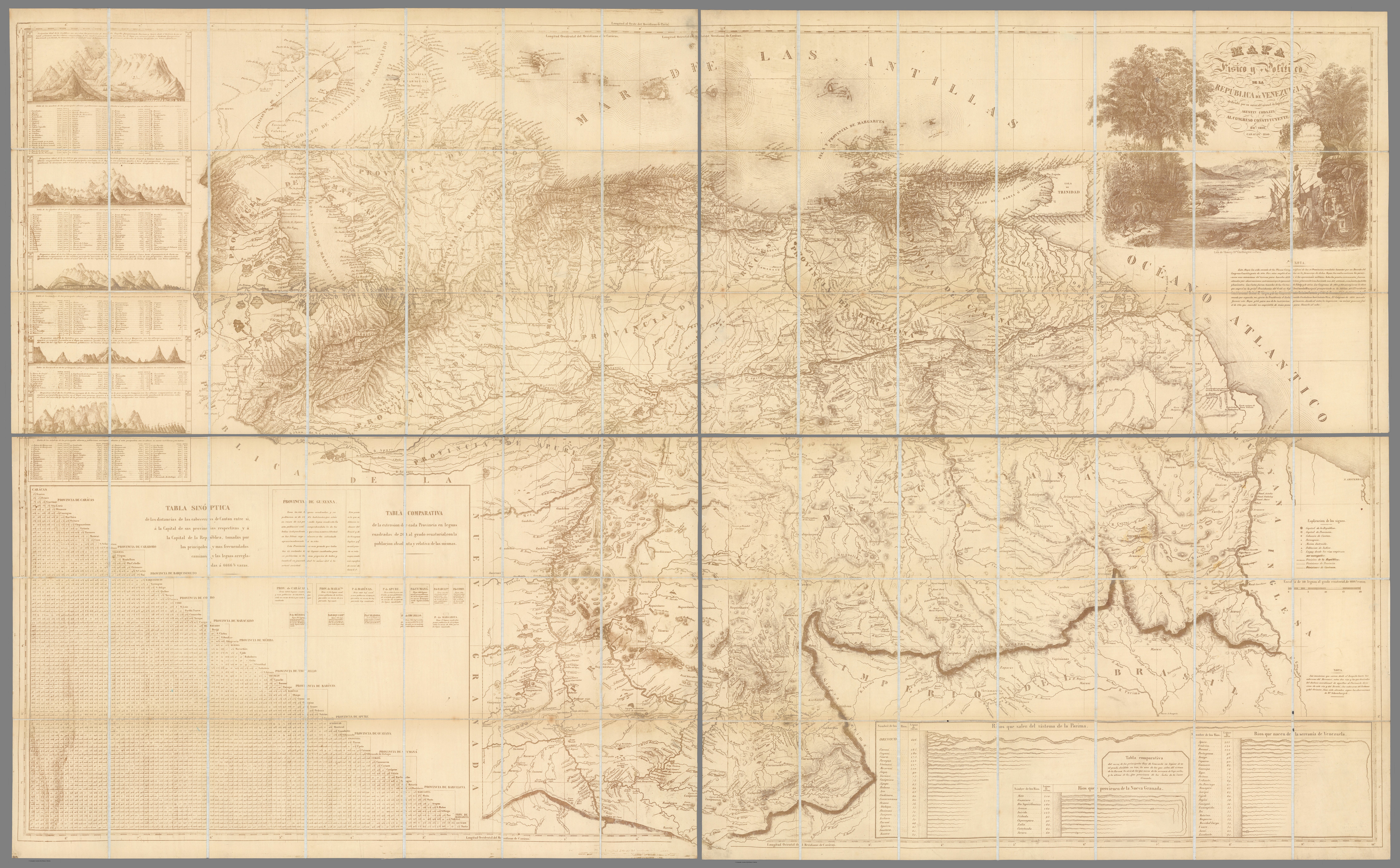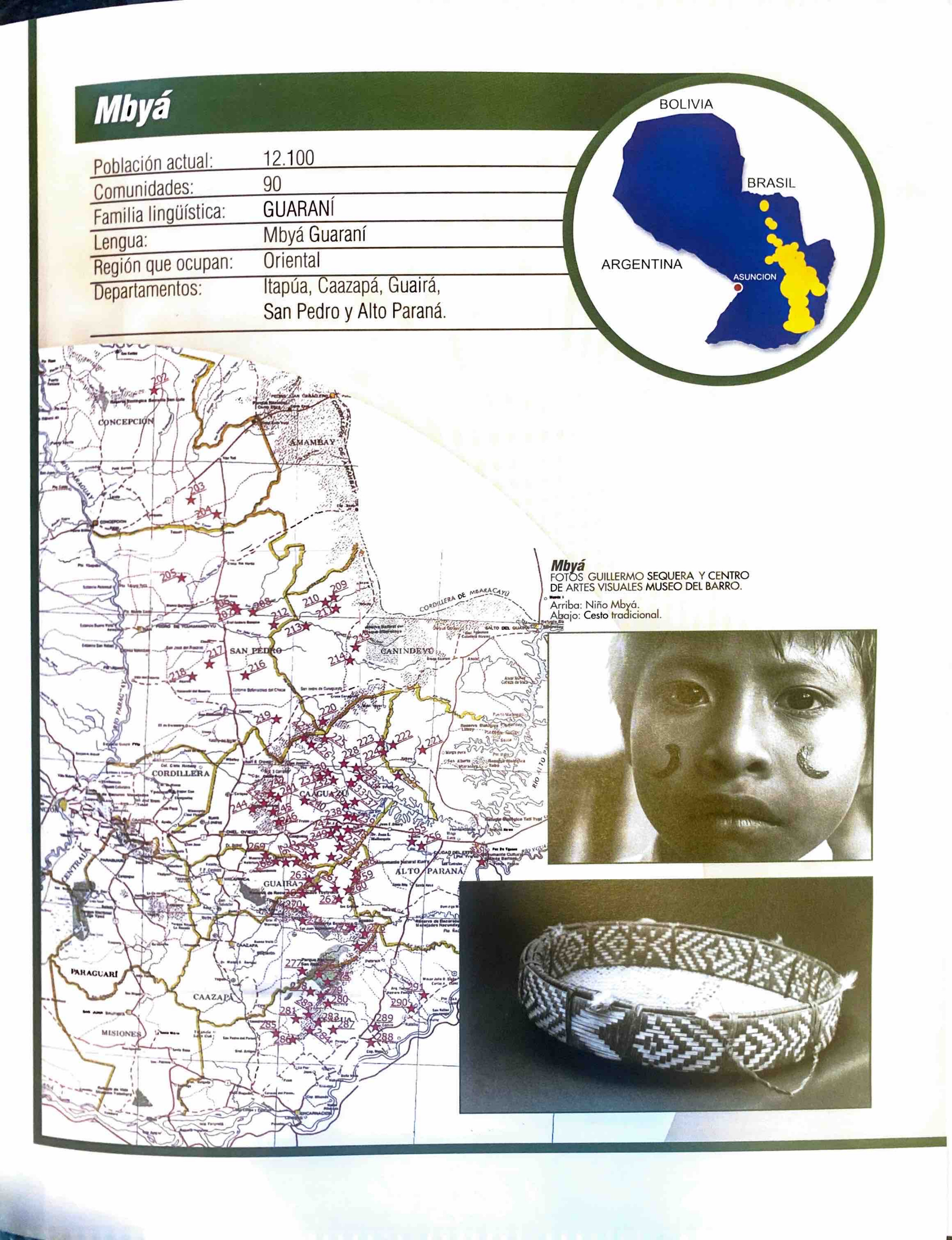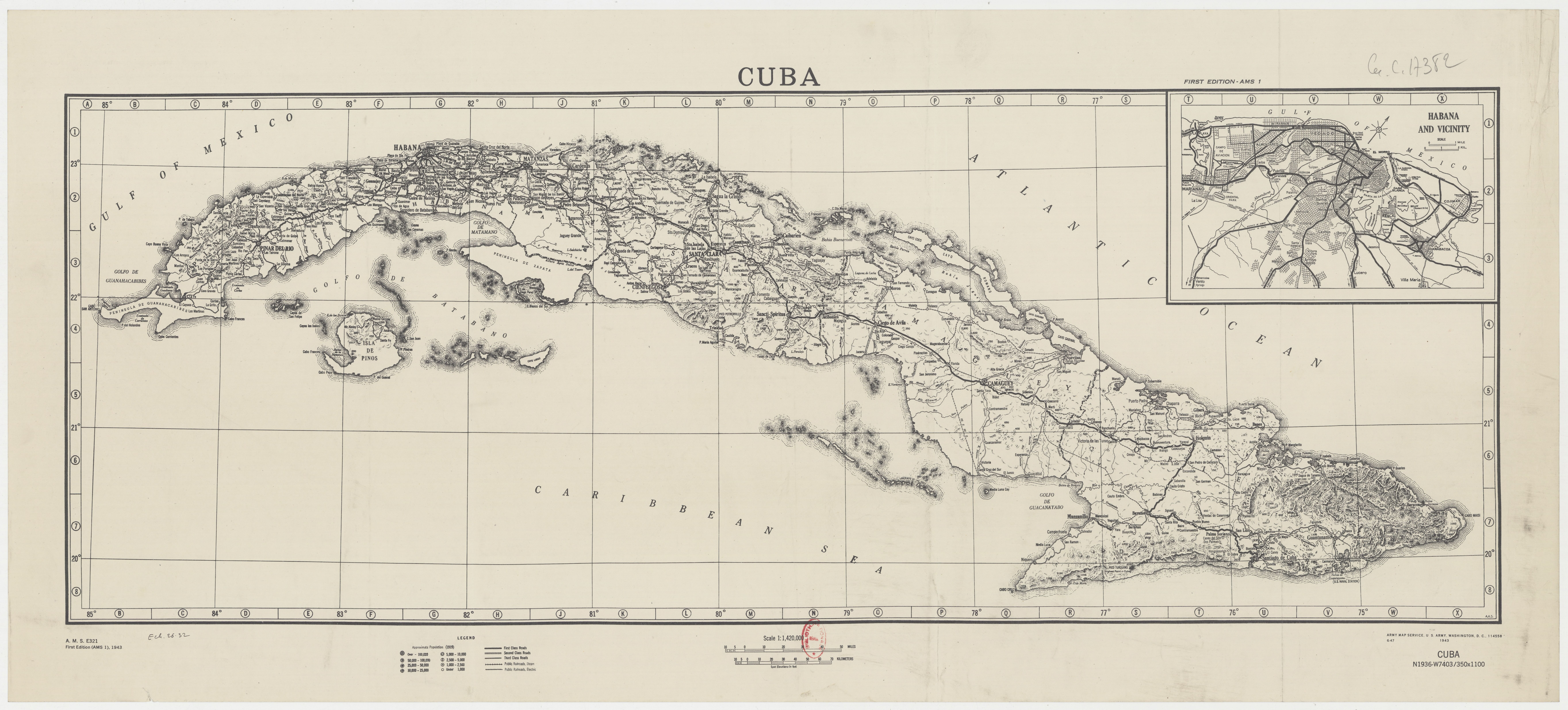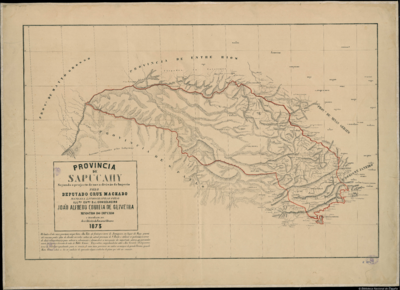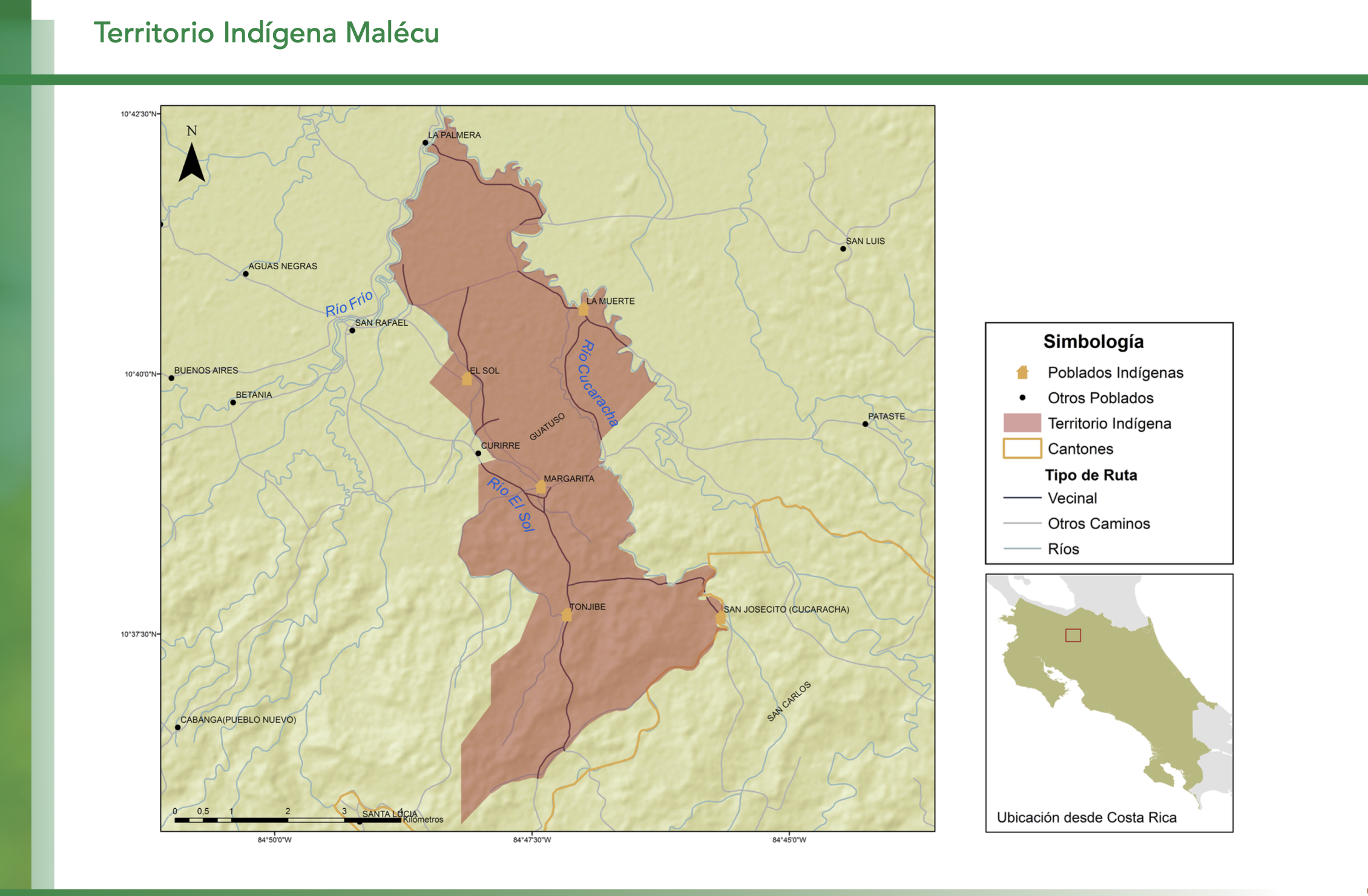Resumen
Este ensayo analiza los procesos de desplazamiento de los pueblos Amanajó y Gamela en la capitanía de Maranhão, entre los años 1763 y 1765. Bajo una historiografía que busca enfatizar el rol de los indígenas en la aplicación del Directorio en la América Portuguesa, este texto propone una mirada sobre el modo en que los indígenas en la capitanía de Maranhão veían la realidad colonial, mucho más allá de una visión de autocompasión, pasividad o resignación frente al sistema que se les imponía. En base a documentos administrativos coloniales, escritos por personas no indígenas, se pueden extraer numerosos indicios de lo fundamental que resultaron las poblaciones indígenas para el proceso de colonización, por cuanto era necesario ganarse la confianza de los habitantes locales, modificando a veces el curso de las pretensiones del imperio portugués hacia América. Desde el dominio de la Lengua General para convencerlos de trasladarse a los lugares establecidos por los portugueses hasta la implementación de una logística que pudiera mantener a estos pueblos en sus nuevos asentamientos, la experiencia demostró los diversos intereses en juego, lo que permite dimensionar su carácter complejo y dinámico y, de esta manera, coloca a los indígenas en un papel protagónico no solo en el proceso colonial sino también en su propia historia.
En 1755, el rey José I implementó la Ley de Libertad de los Indios, que no solo establecía la condición de libertad para las poblaciones indígenas, sino que también ponía fin al control de las órdenes religiosas en los asentamientos, que hasta entonces tenían el monopolio de la mano de obra indígena.1 La condición de ser libre, en lugar de liberado, a la vez dio margen al imperio portugués para no renunciar a su tutela sobre los indígenas, instituyendo en 1757 el Directorio de Indios, que preveía no sólo incorporar a las poblaciones indígenas a la sociedad colonial portuguesa, sino también equipararlas a los blancos.2
Inicialmente diseñado para las realidades fronterizas no solo de los estados de Grão-Pará y Maranhão, área correspondiente a los actuales estados de Pará, Maranhão, Amazonas y Piauí,3 sino también de la región de Rio Grande de São Pedro, correspondiente al actual estado de Rio Grande do Sul, el Directorio de Indios fue responsable de transformar las antiguas estructuras aldeanas misioneras en asentamientos civiles, elevándolas a la categoría de Pueblos o Plazas. En el caso de los estados de Grão-Pará y Maranhão, para ocupar estas regiones fueron necesarias varias expediciones de desplazamiento hacia el interior, con el fin de sumar así nuevos residentes que engrosaran la población de los Pueblos y Plazas de Indios.
Según lo dispuesto en el párrafo 6 del Directorio, las expediciones para reclutar mano de obra ya no debían estar basadas en guerras justas ni en tropas de rescate, sino en el convencimiento y la persuasión de que la alianza con los portugueses podía ser un excelente negocio, así como también en la aceptación de sus modos de vida.4 En este sentido, muchos indígenas aceptaron habitar los asentamientos establecidos por los portugueses, con el argumento de que obtendrían ventajas y beneficios. Para el imperio portugués esto era de fundamental importancia, pues ganar la confianza de los indígenas significaba mantener su posesión en las Américas, ya que los extranjeros hostigaban constantemente el territorio, como era el caso de holandeses y españoles (Farage, 1991; Coelho, 2016).
Sin embargo, no basta con considerar este enfoque utilitario en la ocupación de los asentamientos; es necesario también tener en cuenta la lectura que los propios indígenas hacían de estos desplazamientos de sus tierras de origen hacia las aldeas y lugares fundados por el Directorio Pombalino. Se destacan pues dos casos, referidos a los pueblos Amanajó y Gamela, entre los años 1763 y 1765, en la capitanía de Maranhão; en los que es posible advertir varios mecanismos de negociación entre el poder colonial y las poblaciones indígenas, quienes, por su parte, encontraron durante este periodo una forma de hacer valer sus intereses (Dornelles, 2021). Periodo que fue identificado en documentos del Archivo Público del Estado de Pará (APEP) y del Archivo Histórico de Ultramar (AHU).
En septiembre de 1763, en la región de Pastos Bons, parroquia de São Bento das Balsas, ubicada sobre el río Itapecuru al sur de la capitanía de Maranhão; Joaquim de Melo e Póvoas, gobernador de la capitanía, informó al gobernador y capitán general del Estado de Grão-Pará y Maranhão, Manuel Bernardo de Melo e Castro, que había habido una ocupación de la Hacienda Mangabeiras por parte de los indígenas del pueblo Amanajó. El gobernador también informó que los indígenas habían cerrado todas y cada una de las formas de comunicación, sitiado a los residentes, matado al ganado y confiscado sus manantiales y cultivos.
Ante esta situación, según la documentación, los pobladores se vieron obligados a unir fuerzas para “sacarse de encima a esos bárbaros” (APEP, Códice 120, Documento 77), forma en que la fuente se refiere a los indígenas de la época colonial, reuniendo a 97 personas, además de pedir la ayuda del reverendo padre José Antônio de Freitas, capellán de Oeiras, capital de la capitanía de Piauí; y del propio gobernador, João Pereira Caldas quien, en aquel momento, estaba en misión en la citada parroquia.
La hacienda de Mangabeiras al parecer no era de fácil acceso, ya que la documentación sugiere que, a pesar de pertenecer a una parroquia muy poblada, la tropa formada por los vecinos y el propio capitán general de São Bento das Balsas demoró aproximadamente cinco días en poder llegar. La documentación a su vez da cuenta que el asentamiento de los Amanajó se ubicaba cerca de la estancia ganadera, por cuanto en ella figura que “un atemorizante asentamiento de gentiles” la tenía sitiada. “Gentiles”, “bárbaros”, “salvajes”, por citar algunos de los ejemplos más recurrentes en las fuentes coloniales, era la forma en que los portugueses buscaban descalificar a la población indígena, utilizando esto como justificación para continuar el proceso de colonización y la consecuente expropiación de sus tierras (Coelho, 2002).
La principal razón por la que se le pidió ayuda al padre José Antônio de Freitas, más allá del hecho de ser un conocedor del lugar, era porque hablaba la Lengua General; al tiempo que los vecinos habían caracterizado a los indígenas que ocupaban la hacienda como: " gentiles, extraños tanto en lo que hace a sus armas, sus signos y su lengua; y que además, en una casa donde se los había visto, se escucharon algunas palabras de la Lengua General" (APEP, Códice 120, Documento 77). En lo que concernía al religioso, vio en esta situación una oportunidad no sólo de convencer a los Amanajó que desalojaran la finca, sino también de convertirlos a la fe cristiana.
Una vez llegado a donde estaban asentados los Amanajó, el sacerdote – que conocía la Lengua General — logró adentrarse en el lugar en compañía de “uno de los dos muchachos” que habían sido capturados por los vecinos de la Parroquia de São Bento das Balsas. La documentación narra que después de llegar a “la zona alta de un bosque”, José Antônio de Freitas “se adentró entre ellos [los Amanajó]” y, después de cierto tiempo, los indígenas depusieron las armas y “dejaron el lugar”, atribuyendo todo esto justamente a la habilidad que el religioso tenía con la Lengua General (APEP, Códice 120, Documento 77).
En este contexto, el dominio de una forma de comunicación con los pueblos indígenas debe ser interpretado como algo más que la adquisición de un mecanismo de negociación con las poblaciones locales con el fin de satisfacer los intereses de la Corona. Constituye también una forma en la que los propios indígenas podían obtener ventajas y beneficios aliándose con los portugueses, ya que, si bien esto se presenta dentro de una relación de poder asimétrica, no se puede perder de vista la dimensión del protagonismo que tenían las poblaciones indígenas en la conducción del propio proceso de colonización en la América portuguesa.
La documentación informa que el sacerdote, luego de este hecho, comenzó a ser admirado por los indígenas, al punto de seguirlo hasta un determinado lugar, solo identificado como “en el bosque, donde se han establecido” (APEP, Códice 120, Documento 77). Vale la pena recordar que el religioso había ido a la Parroquia de São Bento das Balsas en misión, y que pronto debía regresar a Oeiras, cerca de Pereira Caldas. Sin embargo, tras el establecimiento de los Amanajó en el interior del sur de Maranhão, los indígenas se opusieron a que el sacerdote se fuera de allí, por lo que el eclesiástico se vio obligado a postergar su regreso a Piauí; en un intento de las autoridades – que no se atrevían a contradecir las demandas indígenas - por establecer una relación de confianza con los Amanajó.
Lo sucedido durante la migración de los Amanajó permite demostrar, una vez más, que, a pesar de las desproporcionadas relaciones de poder y del gradual y violento proceso de expropiación de las tierras indígenas, estos pueblos lograron dotar de nuevos sentidos y significados a los instrumentos coloniales. Por caso, en este episodio los Amanajó encontraron una forma de hacer valer sus intereses, de los que dependía no solo la continuidad de la vida cotidiana de los residentes de la Parroquia de Pastos Bons, sino también el proceso de colonización portuguesa en Maranhão.
Otro caso emblemático que nos permite reflexionar sobre el rol de las poblaciones indígenas como actores en la colonización portuguesa, es el desplazamiento a la Plaza de Lapela de los indígenas Gamela; lo que hace que nuestro foco se desplace un poco más al oeste de la capitanía de Maranhão. Llevada a cabo en 1764 por el líder de los Gamela, la reubicación de este pueblo requirió una serie de negociaciones por parte del gobierno, que llegó incluso a utilizar recursos de la Real Hacienda para obtener productos con el fin de persuadir a los nativos de las ventajas que conllevaba su asentamiento en la nueva colonia.
En una carta fechada el 4 de agosto de 1764, Joaquim de Melo e Póvoas informa en detalle sobre este desplazamiento de los indios Gamela. Se indica que el gobernador de Maranhão necesitó emplear recursos de la Real Hacienda para persuadir al jefe Beibeto, de Aldeia Grande, de inducir al resto de los indios de su comunidad a aceptar ser relocalizados en la Plaza de Lapela, comenzando por el hecho de “vestirlo bien” (AHU, Avulsos do Maranhão, Caja 41, Documento 4065). Si bien este acto del gobernador puede referirse al párrafo 15 del Directorio, también es necesario considerarlo desde la perspectiva y el significado que daban los propios indígenas a la vestimenta, más allá de un valor comercial. En este sentido, Márcio Couto Henrique (2014) destaca el hecho de que también hay un valor simbólico en los intercambios y transacciones entre las poblaciones indígenas y los agentes del Estado.
En este contexto, es importante recordar también que la legislación pombalina consideraba a la figura del jefe indígena del asentamiento como responsable de la administración de los Pueblos y Plazas junto con el Director. Esto permite dimensionar el poder con el que se había investido a Beibeto para mediar en las negociaciones con el gobierno, con el propósito de que pudiera convencer a sus pares de las ventajas de desplazarse al espacio establecido por el poder portugués. Tal era el poder de la autoridad indígena que, además del “regalo” que recibió de Melo y Póvoas, también sugirió al gobernador que enviara paños, vestimentas y herramientas que, en opinión de Beibeto, sería una forma de convencer a los Gamela de desplazarse hacia Lapela.
Es posible entonces interpretar el resultado de este caso desde dos perspectivas diferentes. Por el lado del imperio portugués, se destaca la importancia de haber satisfecho en forma rápida los intereses de sus súbditos, algo establecido en la legislación del Directorio, pero además algo fundamental dada la dependencia que la permanencia de la colonización portuguesa en América tenía del mantener la connivencia de los indígenas. Por el lado de los Gamela, este proceso de negociación muestra la lectura que los propios indígenas hacían de la realidad colonial, buscando sacar el máximo provecho de tales situaciones. Este caso presenta entonces varios mecanismos a través de los cuales las poblaciones indígenas, bajo relaciones de poder desiguales, buscaban expresar su protagonismo en las relaciones entre ellas y el poder colonial.
Como en el caso de los Amanajó en São Bento das Balsas, los Gamela fueron mantenidos en el asentamiento de Lapela de una forma similar. Trasladar a una población de una tierra originaria a otra completamente diferente requería no sólo mecanismos de persuasión para su desplazamiento, sino también formas efectivas de mantener a los indígenas en el asentamiento. Esto último fue lo más difícil, ya que era común en los Pueblos y Plazas que se produjeran fugas y deserciones, en gran parte debido al descontento que algunos indígenas tenían con el sistema de Directorio.
En la misma carta antes mencionada, Joaquim de Melo e Póvoas se refiere a Fray Antônio da Conceição, párroco de Lapela, como un “santo” por su comportamiento en relación con los indios Gamela. El gobernador narra que el dinero recaudado en las misas celebradas era devuelto “en tela para cubrir su desnudez”, lo que permite a la autoridad dar fe del buen comportamiento de los religiosos en relación con los indígenas y el pleno cumplimiento del Directorio (AHU, Avulsos do Maranhão, Caja 41, Documento 4065). Como se mencionó anteriormente, más que las demandas del imperio portugués, también es necesario ver el significado que los propios indígenas atribuían a este modelo de sociedad impuesto por el Reino.
Las experiencias de negociación con los Amanajó y los Gamela deben entenderse mucho más allá del ámbito de las negociaciones con el Estado. Es necesario entenderlas también bajo la dimensión del protagonismo indígena, en la medida en que las demandas impuestas por estas poblaciones moldearon el rumbo de lo que se pretendía en el imperio portugués. A pesar de que la intermediación se basó en la no violencia, es decir, en los mecanismos de convencimiento y persuasión, la práctica resultó ser mucho más compleja de lo previsto, requiriendo una logística que tuviera en cuenta, en gran medida, las demandas de las poblaciones indígenas.
Por lo tanto, el caso del desplazamiento de los Amanajó y los Gamela, entre los años 1763 y 1765 en la región oriental de los estados de Grão-Pará y Maranhão, más que ilustrar un proceso de expulsión de poblaciones de sus tierras originales en el marco de una política violenta de imposición del modo de vida europeo; permite demostrar que los indígenas vieron en la alianza con los portugueses una forma de reelaborar sus propias identidades. Mientras la política pombalina intentaba, en todos los sentidos, asimilar a las poblaciones indígenas a la sociedad colonial, estas poblaciones no solo reaccionaban de diferentes maneras, sino que también buscaban dar otros sentidos y significados al proceso de colonización, como por ejemplo durante los periodos de negociación entre ellas y la potencia colonial.
Referencias
Archivo Público del Estado de Pará. Correspondência de diversos com o Governo, Codex 120, Documento 77
Archivo Histórico de Ultramar. Projeto Resgate, Suelto de Maranhão, Caja 41, Documento 4065
Bombardi, Fernanda (2014). Pelos interstícios do olhar do colonizador: descimentos de índios no Estado do Maranhão e Grão-Pará (1680-1750). Tesis de Maestría en Historia, Universidad de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Coelho, Elizabeth (2002) Territórios em confronto: a dinâmica da disputa pela terra entre índios e brancos no Maranhão. São Paulo: Hucitec.
Coelho, Mauro Cezar (2016) Do sertão para o mar – um estudo sobre a experiência portuguesa na América: o caso do Diretório dos Índios (1750-1798). São Paulo: Livraria da Física.
Dornelles, Soraia Ventas (2021) Registros de Fundações, Ereções e Posses das Vilas: um olhar sobre as vilas de índios do Maranhão. Sæculum – Revista de História, v. 26, n. 44, p. 308-327.
Farage, Nádia (1991) As muralhas dos sertões: os povos indígenas no rio Branco e a colonização. Río de Janeiro: Paz e Terra; ANPOCS.
Henrique, Márcio Couto; Morais, Laura Trindade de (2014) Estradas líquidas, comércios sólidos: índios e regatões na Amazônia. Rev. Hist. (São Paulo) 171: 49-82.
Meireles, Mário Martins (1960) História do Maranhão. Río de Janeiro: DASP, Serviço de Documentação.
Melo, Vanice Siqueira de (2011) Cruentas guerras: índios e portugueses nos sertões do Maranhão e Piauí (primeira metade do século XVIII) .Tesis de Maestría en Historia, Universidad Federal de Pará, Belém, Brasil.
Esta contribución a la Iniciativa Mellon-Upenn es uno de los resultados de la investigación realizada para el desarrollo de mi Maestría: Felipe William dos Santos Silva, “Pelos campos, matas, ilhas, rios, baías e sertões: a espacialidade das povoações do Diretório dos Índios e as dinâmicas territoriais na capitania do Maranhão (1757-1774)”, Tesis de Maestría en Historia, Universidad Federal de Pará, Belém, Brasil, 2023. ↩︎
Es importante destacar un problema semántico entre libre y liberado (liberto en portugués). En este contexto, liberado significaba estar fuera de la tutela del Estado, debiendo buscar otras formas de supervivencia, mientras que libre consistía en quitar la mano de obra indígena de las manos de los religiosos y transferirla al Estado. ↩︎
Entre 1753 y 1774, el Estado de Grão-Pará y Maranhão, según Mário Martins Meireles (1960, p. 162), tenía una jurisdicción que abarcaba las capitanías de Grão-Pará, Maranhão y Piauí, además del territorio del Río Negro, que, en 1755, se convertiría en capitanía. Aunque estas capitanías estaban subordinadas al capitán general, contaban con un gobierno que les atribuía cierto grado de autonomía, según la Real Cédula de 6 de agosto de 1753, que eliminó el cargo de capitán general de la capitanía y creó el de gobernador. ↩︎
Las guerras justas y los rescates fueron la forma en que el Estado, en una política de “limpieza” del territorio, buscó librar conflictos armados contra los pueblos indígenas. Al respecto, véase: Vanice Siqueira de Melo (2011) y Fernanda Bombardi (2014). ↩︎